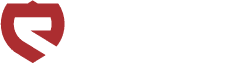Artículo escrito por Harrinsson Zoilo Almanza Silva.
Introducción
El divorcio es una institución jurídica que pone fin al vínculo matrimonial, extinguiendo los deberes y derechos inherentes al matrimonio. En el Perú, su tratamiento legal ha evolucionado progresivamente, reconociéndose distintas causales y procedimientos que responden tanto a su concepción como sanción, así como a su función de remedio ante situaciones insostenibles en la vida conyugal. Este artículo aborda ambas concepciones desde el marco normativo peruano y presenta una revisión de su aplicación práctica a través de la casuística nacional.
Divorcio como sanción
En el enfoque sancionatorio, el divorcio se entiende como una consecuencia jurídica impuesta a uno de los cónyuges por haber incurrido en una falta grave que vulnera los deberes del matrimonio. El Código Civil peruano, en su artículo 333[1], contempla causales objetivas que reflejan esta lógica, tales como:
- Violencia física o psicológica.
- Adulterio.
- Abandono injustificado de hogar.
- Condena por delito doloso.
Estas causales atribuyen responsabilidad a uno de los cónyuges, permitiendo al otro solicitar el divorcio. En este modelo, el cónyuge “inocente” acciona el mecanismo legal como una forma de protección y ruptura ante una infracción grave del deber conyugal. Se busca, por tanto, una especie de “castigo” civil para quien ha roto los pilares de la relación matrimonial.
Este enfoque implica también un juicio probatorio, donde se evalúan las pruebas que acreditan la causal alegada. El proceso judicial puede resultar largo y emocionalmente desgastante, lo que ha motivado críticas doctrinales y sociales sobre su eficacia y pertinencia en la actualidad.
Divorcio como remedio
El divorcio como remedio obedece a una lógica distinta: no se centra en la culpa o la infracción, sino en la inviabilidad de la convivencia conyugal. En este enfoque, el énfasis se pone en restablecer el equilibrio y el bienestar de los involucrados, entendiendo que el matrimonio debe sustentarse en el consentimiento libre y la cooperación mutua, no en la coacción jurídica de continuar una relación disfuncional.
El régimen peruano ha reconocido esta visión mediante figuras como el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio por separación de hecho por más de dos años (o cuatro si hay hijos menores de edad). Estos casos no requieren atribución de culpa y permiten una disolución del vínculo en términos más rápidos y conciliadores.
La Ley N.º 29227[2], conocida como la ley del “divorcio rápido” o procedimiento no contencioso ante notario o municipalidad, representa un claro ejemplo del enfoque remedial. Esta modalidad permite a los cónyuges que hayan cumplido los requisitos legales disolver el vínculo sin acudir a un proceso judicial, siempre que exista mutuo consentimiento y no haya hijos menores ni bienes en común.
Casuística peruana
En la práctica judicial peruana, se han evidenciado tendencias mixtas. Por un lado, aún son numerosos los casos de divorcio por causal de violencia familiar, especialmente tras la promulgación de la Ley N.º 30364 para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. El Poder Judicial ha emitido sentencias que reconocen la gravedad de estas conductas y admiten el divorcio como una forma de protección a la víctima.
Por otro lado, el divorcio por separación de hecho se ha convertido en una figura ampliamente utilizada, pues evita los conflictos probatorios y simplifica el proceso. En muchas ocasiones, los cónyuges optan por formalizar el fin de su convivencia a través de esta vía, que ha ganado legitimidad tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.
Además, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han emitido fallos donde se reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad como fundamento para permitir el divorcio incluso en contextos no contemplados originalmente por la ley, ampliando así la visión del divorcio como un remedio ante situaciones que hacen inviable la continuación del vínculo matrimonial.
Conclusión
El divorcio en el Perú puede ser entendido tanto como una sanción, cuando responde a una falta conyugal grave, como un remedio, cuando se busca simplemente poner fin a una convivencia insostenible. Ambas perspectivas coexisten en la legislación y la práctica judicial, reflejando un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la responsabilidad conyugal.
La tendencia actual, sin embargo, parece favorecer el enfoque remedial, en consonancia con los principios constitucionales de dignidad humana, libertad y bienestar emocional. El reto para el sistema jurídico peruano es seguir adecuando sus normas y procesos a esta realidad, garantizando que el divorcio no sea un proceso traumático sino una salida legítima y respetuosa ante la quiebra del proyecto de vida en común.
_______________________________________________________________________________________________________________________
[1] CÓDIGO CIVIL PERUANO – Libro III Derecho de Familia
Artículo 333.- Causales
Son causas de separación de cuerpos:
- El adulterio.
- La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias.
- El atentado contra la vida del cónyuge.
- La injuria grave, que haga insoportable la vida en común.
- El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo.
- La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.
- El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347.
- La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio.
- La homosexualidad sobreviniente al matrimonio.
- La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio.
- La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso judicial.
- La separación de hecho de los cónyuges durante un período ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 335.
- La separación convencional, después de transcurridos dos años de la celebración del matrimonio.
[2] LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE LA SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR EN LAS MUNICIPALIDADES Y NOTARÍAS
(…) Artículo 4.- Requisitos que deben cumplir los cónyuges
Para solicitar la separación convencional al amparo de la presente Ley, los cónyuges deben cumplir con los siguientes requisitos:
- a) No tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a ley, respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores de edad y/o hijos mayores con incapacidad; y
- b) Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los hubiera, contar con la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial.
Artículo 5.- Requisitos de la solicitud
La solicitud de separación convencional y divorcio ulterior se presenta por escrito, señalando nombre, documentos de identidad y el último domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cónyuges.
El contenido de la solicitud expresa de manera indubitable la decisión de separarse.
A la solicitud se adjuntan los siguientes documentos:
a) Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges;
b) Acta o copia certificada de la Partida de Matrimonio, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud;
c) Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad;
d) Acta o copia certificada de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los hubiera;
e) Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios; o declaración jurada, con firma e impresión de la huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales; y
f) Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso.(…)